La iglesia revelaba en sus gruesos muros la pátina del tiempo y las manchas oscuras producidas por la humedad. Las chorreras, bien definidas en los estucos, marcaban la perfecta alineación del alero de tejas rojizas, las cuales hacían contraste con el limpio y brillante azul del cielo. En la sacristía, la celosía del deteriorado y pesado ventanal vinotinto, filtraba los tenues rayos de luz que se hacían presente por las partículas de polvo y bocanadas del humo del cigarrillo que expelía el padre Arturo. Sentado en el taburete de madera, con sus setenta y cinco años, manos amarillentas y temblorosas, contaba apresuradamente el dinero habido no precisamente del diezmo de los feligreses. Lucio, el sacristán doblaba las campanas llamando para la misa de las tres.
Entre los feligreses, las beatas del pueblo en primera fila entonaban sus cánticos y rezaban cadenciosamente las oraciones del rito. En el grupo, unos ojos pardos, agradecidos y fijos en el altar le seguían obedientemente al padre Arturo. Al final de la nave, la hija del sacristán con su inocencia, agradecía de rodillas la comunión recibida, con sus manos enlazadas y apoyada en sus delicados labios.
Otorgada la bendición final, Lucio se acercó al micrófono y dijo:
—Ahora el padre Arturo procederá a la reconfirmación semanal de los escapularios— Se escuchó con voz grave por los altavoces de la iglesia.
—Tomen su escapulario con la mano derecha y colóquenlo en su pecho— dijo pausado y entre dientes el padre Arturo.
—Reafirma Señor, con tu bendición estos escapularios, en nuestra fe, para el logro de los objetivos espirituales y materiales de tus devotos, Amén. —
—Amén— respondieron todos los feligreses a una sola voz.
Alzó sus brazos cubiertos por una casulla curtida, volvió a dar la bendición y les encomendó que fueren a sus casas en paz. De manera pausada, sobre el piso de cemento de color rojo cansado se dirigían los asistentes al portal principal de la iglesia. Lucio, de mirada esquiva, con su calvicie frontal, cabellera gris ensortijada que se confundía con la poblada y descuidada barba, esperaba en el umbral del portón la salida de los feligreses a fin de vender los escapularios. Discretamente un joven corpulento, de mediana estatura se le acerco y le susurró al oído:
—Don Lucio, necesito un escapulario, eso sí, de los poderosos, consagrado— enfatizando pausadamente la última palabra.
Sólo el padre Arturo y Lucio sabían el significado y ritual para la consagración de los escapularios.
Arturo Duque Sánchez, con una infancia azotada por la injusticia y abuso de su padre ingresa al seminario influenciado por la devoción de su madre. Sus últimos 25 años ha sido el párroco del pueblo. Olvidado por la jerarquía eclesiástica, y en la monotonía de su actividad diaria, se ha convertido en un sacerdote influyente en los feligreses del poblado y sus alrededores, impartiendo su propia visión de la fe. Su vocabulario impresiona, seduce a quien le escucha y manipulaba a los corazones más desolados.
La venta de los escapularios había tomado un giro lucrativo interesante en la zona ya que muchas personas le atribuían poderes mágicos y sobrenaturales, especialmente los consagrados a los cuales le otorgaban mayores dominios. Esa era la creencia que Lucio había hecho circular.
Por la necesidad de privacidad para la consagración de los escapularios, el padre Arturo había mudado su sitio de descanso a la parte alta de la sacristía. Se accedía a aquel recinto de misterio a través de una angosta escalera de madera cuyos tablones vetustos crujían bajo el peso del cansado cuerpo. La pintura de los gruesos muros agrietada y escamada en pliegues mostraban figuras lúgubres con su sombra. El hollín de su altar privado resaltaba las tenues flamas de las velas blancas y amarillas que iluminaban las diversas estatuillas representando santos y vírgenes. La cera endurecida, seca, de diversos colores, chorreada, daba fe del tiempo que tenía la devoción. A ambos lados del altar, unos frascos de mayonesa servían de florero a los ramos polvorientos de rosas plásticas. A la derecha, sobre una pequeña mesa destacaban trozos de tela de fieltro, hilo, aguja, figuras, estampas, semillas y cordeles, conformaban el génesis de los escapularios. En un rincón, debajo del pequeño ventanal circular, una cama mal tendida, cóncava por el uso y de sábanas gastadas conformaba el sitio de tregua de sus batallas personales y para la consagración de los escapularios.
Es durante la noche, en la soledad y a la luz de las velas que las manos venosas, de piel flácida, pecosas y de uñas largas, habilidosamente cortaban, cosían y armaban cada escapulario. Al terminarlos, los colocaba en un pequeño cofre de madera para luego en su debida oportunidad consagrarlos, plantándolos debajo de la roída sábana de su cama, previo al encuentro íntimo con los ojos pardos que le complacían sexualmente en la penumbra de la sacristía.
El tiempo, el ocio y la codicia, habían dado paso al deseo perverso de su sexualidad, se convirtió en un hombre sacrílego, girando cíclico e inestablemente su estado de ánimo; del amor al odio. Solo Lucio conocía las debilidades del padre Arturo, quien le manipulaba con el dinero y manutención que le daba a causa de la venta y propagación de las bondades de sus escapularios consagrados.
Culminada la misa de seis, de rodillas ante el altar, con las manos unidas frente a su pecho se entregaba a las oraciones la hija de Lucio. El Padre Arturo, oculto detrás de la puerta de la sacristía la observaba. Su mirada lasciva y aguda, hincaba el escote de su floreada blusa, que dejaba notar el relieve de sus incipientes senos. La mirada lenta seguía el contorno de su cuerpo deslizándose hasta las torneadas pantorrillas adolescentes. Sus perversos deseos le dominaban (Esa niña es muy hermosa. Ella les otorgaría mayores poderes a los escapularios, impregnados no solo de de amor y deseo sino con también de dolor virginal) pensó el Padre Arturo.
De manera pausada se acerco a ella, como felino en acecho de la presa, colocó la mano sobre su cabeza y acarició suavemente sus lacia cabellera, y le dijo:
—Te veo rezar todas las tardes. Tus oraciones el Señor las escucha con atención y él desea lo mejor para ti, el me avisó para que habláramos—
Lo miró con el respeto que un representante de de Dios debía tener. Sus negros ojos comenzaban a humedecerse, le respondió.
—Padre, no tengo madre y la pierna de mi papá cada día está peor. El médico le dijo que si no mejoraba deberán cortársela. Ni los rezos ni los ensalmes funcionan. En el rancho sólo contamos con la ayuda que papá recibe de la iglesia y de las conservas que vendo en el pueblo. Si el empeora… — rompió en un llanto inconsolable.
—Vamos, acompáñame, ante el altar de los santos ofreceremos a Papá Dios nuestro dolor para que intervenga en la sanación de Lucio— Con la mano en su hombro y saboreando su inocencia el padre Arturo la condujo hasta la sacristía. Empujó la puerta, la hizo pasar.
—Sube, con cuidado, la escalera es pequeña y vieja, siéntate que ya voy— le dijo.
Volteó hacia la nave principal confirmando la soledad de la iglesia. Al cerrar la puerta, un golpe seco hizo eco en los muros del recinto. Unos ojos pardos disimulados en el baptisterio fueron testigos de la infame invitación.
Se desabotonó la curtida sotana, la colocó sobre el taburete, sacó de su cintura la franela de algodón blanca que aprisionaba el pantalón, lavó la cara en el aguamanil que luego secó con una toalla deshilachada, luego ansioso subió las escaleras.
Estaba sentada al borde de la cama con sus ojos aún húmedos, ahora manifestaban el temor por la soledad e indefensión en que se encontraba. Escudriñaba con curiosidad y miedo el altar alumbrado por las velas, la penumbra no le permitía ver con claridad los rostros de los santos y vírgenes, ni los detalles del lugar.
El Padre tomó el cofre de madera con los escapularios y mostrándoselos dijo — ¿Ves estos escapularios? Te llevarás uno de ellos y mediante tu fe y sacrificio, el Señor intercederá para mejorar la salud de papá, pero para esto primero tenemos que consagrarlo— Una sensación de terror recorrió su cuerpo, sospechó cual era su origen. Se paró con la decisión de dar por terminada la conversación, pero ante su fragilidad la sujetó con fuerza por sus brazos. Un grito de timbre agudo y vibrante hizo que las manos del padre Arturo presionaran su boca sin medir fuerza. Sintió el olor a nicotina que expelían sus dedos ocres.
—Sí deseas salvar a tu padre de la enfermedad y no perder la ayuda que le doy, calla y solo reza, reza y reza, mientras consagramos los escapularios, ¿entendiste?— exaltada, aseveró con un sonido gutural y moviendo afirmativamente la cabeza.
La acostó de manera obscena en la cama, mirándola fijamente y repitiéndole la obligatoriedad de su silencio para siempre, liberó de los ojales cada botón de la blusa, como si deshojara pétalos de una flor. Sus delicados pechos y pequeños pezones rozados se mostraron agitados por una respiración de pánico y angustia. El gemir del llanto y el rezo eran uno. Sus ojos desbordados en lágrimas difuminaban la visión.
Tomó los escapularios y sobre el virginal vientre desnudo los frotaba, lentamente. La boca entreabierta mostraba los chatos y torcidos dientes manchados mientras la punta de su lengua enjuagaba los labios. Su pecho y abdomen flácidos se juntaron sobre el aterrorizado cuerpo que miraba fijamente las velas que derramaban lágrimas ardientes por la flama que las desgarraba. Sus largos y temblorosos dedos se deslizaron con unos escapularios hacia su pubis, ultrajando el sagrario de su virginidad. En la penumbra, la sombra grotesca del vetusto cuerpo manchaba la pared con sus movimientos bruscos y torpes ante el silencio y la mirada inmóvil de las imágenes sagradas.
El día amaneció nublado, un gris plomizo amenazaba lluvia, Lucio caminaba pausadamente con su prominente abdomen por la angosta acera de la calle paralela a la plaza. Una brisa suave pero fría recorría el callejón levantando el polvo. Sintió recorrer por su cuerpo un escalofrío inusual. Su hija de catorce años sentada al borde de la acera balanceaba el cuerpo sin cesar, apretando con los brazos y manos las pantorrillas. La cabeza entre las piernas. Lloraba inconsolablemente. Un escapulario colgaba de su cuello. Las lágrimas ya no virginales corrían por sus mejillas como estrellas opacadas por la suciedad de un alma perversa. Se oscurecieron las palabras, se congelaron los silencios.
Indignado y lleno de ira, Lucio se dirigió hacia la Iglesia, olvidó su dolencia de la pierna derecha y el sobrepeso que le hacía caminar pausado. Sus ojos encendidos por el fuego de la venganza y la rabia, reflejaban los rayos de la tempestad que se avecinaba. Empujó con fuerza el pesado y gran portón. Entró violentamente a la iglesia, hizo una genuflexión, se persignó, caminó lentamente por el pasillo central. Los ojos del Cristo en el altar, leían lo que su pensamiento retrataba. Tres escalones, a su derecha la pequeña puerta de la sacristía que abrió pausadamente pero con seguridad. Su mirada dio un breve recorrido. El silencio era sepulcral, un olor mefítico era patente. Subió la estrecha escalera, su mirada escudriñó la pequeña habitación en búsqueda del objetivo.
Para su asombro, la venganza estaba consumada.
La larga sombra del dorado cáliz caído sobre las tablas, manchado de impura sangre, temblaba en el piso, como el deseo de venganza de Lucio. Permaneció inmóvil unos segundos con la frente perlada por el sudor. Su respiración agitada rasgaba el sórdido silencio. Su mano lentamente ingrávida, se acercó y tocó el pecho que yacía en la cama, estaba inmóvil. Tomó el cofre de madera que contenía los escapularios y bajó la escalera escuchando en cada paso el llanto de su hija. Unos ojos pardos complacidamente vengados por la infidelidad se filtraban desde fuera por la tupida celosía de la ventana.
Esa tarde, la tierra árida agradecía la intensa lluvia que caía del cielo gris, la escorrentía de agua que manaba de los aleros lavaba los muros de la iglesia y empapaba los zócalos. Se aproximaban algunos devotos pobladores paraguas en mano. El tañido de las campanas se escuchó repicar en el pueblo y sus alrededores anunciando la misa para la bendición de los escapularios.

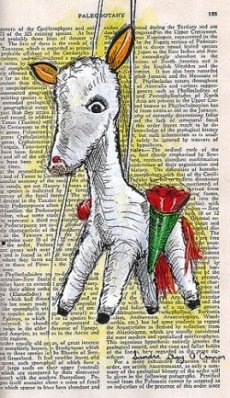




No hay comentarios:
Publicar un comentario