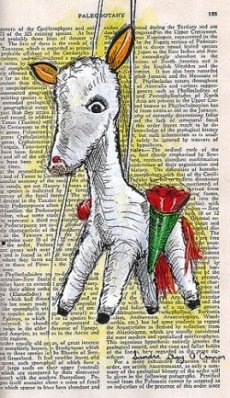Fotografía: Why don't you look at me. VAL-. http://www.flickr.com/photos/val-/2698140088/
Fotografía: Why don't you look at me. VAL-. http://www.flickr.com/photos/val-/2698140088/Densas nubes se constriñen sobre las faldas del cerro El Ávila. Estoy sobre la hora, y mi mano sostiene el cuaderno para tomar los apuntes. En la calle, la luz ámbar tenue de los faroles ilumina los árboles espesos, proyectan sombras que danzan al ritmo del viento en homenaje a las Híades. Apuro el paso, a la distancia veo un carro estacionado sobre el brocal, tomo precaución; a un lado, una persona se acoda en la ventana del auto. No hay rostros, la oscuridad los ampara. Al acercarme, con una mirada rápida, de soslayo, distingo detrás del parabrisas fisonomías desdibujadas. En ese momento giró la cabeza y descubro sus facciones en un claroscuro escudado por la melena. Una imagen que comenzó a perturbarme toda la noche.
Una vez en el recinto tomo asiento, espero con paciencia que se regularice el ritmo de los latidos del corazón. Llevo en la mente la mirada fugaz que penetró mi consiente y se alojó en los recónditos espacios de la memoria. Me dije ―tranquilo, no pasó nada― me calmé, se fue aquietando la ansiedad.
Alrededor de una mesa rectangular, en cuatro filas laterales de sillas, los asistentes colmaban el salón. Comenzó la exposición y mi atención se centró en las palabras de la oradora, en el análisis del tema. Los apuntes en azul comenzaron a llenar las páginas del cuaderno. Sin embargo, la intuición me decía que algo sucedería esta noche y no sería para el olvido.
Transcurridos unos minutos percibí una presencia suprema que ingresaba en la sala, me volví a mi izquierda y en el quicio de la puerta se materializó su figura. Incrédulo, atisbé impávido la imagen que minutos antes se había cruzado en mi camino. Una centella penetró en mis ojos y se insertó en el pecho que ahora volvía a galopar a toda prisa. Dos sillas en la misma línea, me separaban del asiento en el cual se ubicó. Desde ese momento mi atención cambió su punto focal.
La luz de la sala me devela su rostro. Me siento invadido ante la armonía estética de una ninfa. El tiempo, las palabras, las intervenciones se distorsionan en susurros. No puedo mantener la mirada en ella como quien se embulle en un Monet o un Degas. Mis esfuerzos por verla y extasiarme con la lozanía de su piel broncínea, se hacen cada vez más insistentes pero me esfuerzo en no expresar interés, ―¡párate, busca agua, cambia el ángulo de la visión!― me digo. Lento voy a la pequeña mesa, tomo un vaso, me sirvo. De pié y en pausados sorbos bebo, observo su apostura gentil, la cabellera oscura con destellos caoba enmarcan su fino rostro. La blusa nívea, ceñida, resalta los contornos de la cintura y sus senos turgentes. Mi deseo era quedarme allí, observándola, sumergido en la fascinación de un momento onírico. Ya no puedo tomar más agua.
La llovizna armoniza con mis pensamientos. Un viento céfiro invade el ambiente con olor a hierba húmeda. La charla prosigue y yo insisto disimulado en verla a mi izquierda, hurgando entre las dos personas que se encuentran a mi lado. En un cruce súbito de miradas aprecié sus ojos brunos como la más estrellada de las noches sin luna. La lluvia se intensifica, fuerte se precipita. Del cuaderno de apuntes he abandonado las hojas, permanecen solas, no hay ideas ni resúmenes que plasmar en ellas.
Un comentario gracioso hizo reaccionar a la audiencia, volví a verla, sus delicados labios se entreabrieron para ofrecer una fulgurante sonrisa al momento que sus finos dedos, sensuales, recogían el cabello detrás de su oreja con el leve movimiento de su cabeza.
El deseo de dirigirle la palabra, intercambiar ideas, conocer su nombre me ronda toda la noche, ―el momento oportuno es al final de la charla― me dije, con la seguridad de un Mariscal que despliega el plano en la hierba del campo de batalla para trazar la estrategia de avanzada. La lluvia comenzó amainar. La charla terminó y los asistentes se levantaron de sus sillas en búsqueda de la salida. No sé si pasaron unos segundos o unos minutos, pero al buscarla ya había desaparecido. Al final no sé si fue una ilusión o realidad. Era demasiada limpidez en un ser.
La gotas redoblan en el paraguas, me abro paso sobre los reflejos de la calle húmeda. Entré en mi carro, lancé el cuaderno, giré el encendido del motor y avancé rumbo a otro sueño que no lo borrara la lluvia ni desvaneciera el nombre de una bella desconocida.