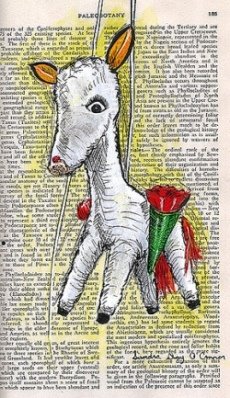Fotografía: Mosquito. Flickr.com
Fotografía: Mosquito. Flickr.comEn la madrugada Gilda sacudió mi hombro.
―Pedro, mi vida, un zancudo no me deja dormir.
Giré el interruptor, y la luz sin consideración irrumpió entre mis párpados, me cegó.
―Descuida amor, duerme tranquila que yo lo cazo.
Si hay algo que no soporto es perder el sueño.
Tomé de la mesa de noche el arma letal para sorprender al mosquito. Recostado al copete azul capitoneado y con una almohada de plumas en mi espalda me mantuve en vigilia. Miré al techo, en la esquina hay telaraña. Recordé la versión de Sabina; le hace falta una mano de pintura.
La llovizna pertinaz irrumpe en el silencio.
Un zumbido a mi derecha. Las pupilas dilatadas buscaron al díptero que se escabulló. La cortina ondea. Gilda gira la cadera y su pierna torneada queda al descubierto; la cubro con la colcha, cuido su sueño. De nuevo el agudo revoloteo por mi derecha, no me muevo, sólo mis ojos.
Las gotas golpean los cristales de las ventanas.
Se posa en el lóbulo de su oreja. Se mueve, articula sus largas patas en búsqueda de la mejor ubicación para beberla. Las antenas tienen bigotes. Espero, le doy confianza para que succione. Su abdomen goloso comienza a inflarse de sangre, se hincha.
Una centella deslumbra la habitación; ahora viene el trueno…
Apunto con certeza y disparo la nueve milímetros.
Suspiré, apagué la luz y le dije.
―Amor, puedes dormir tranquila, ya lo maté.